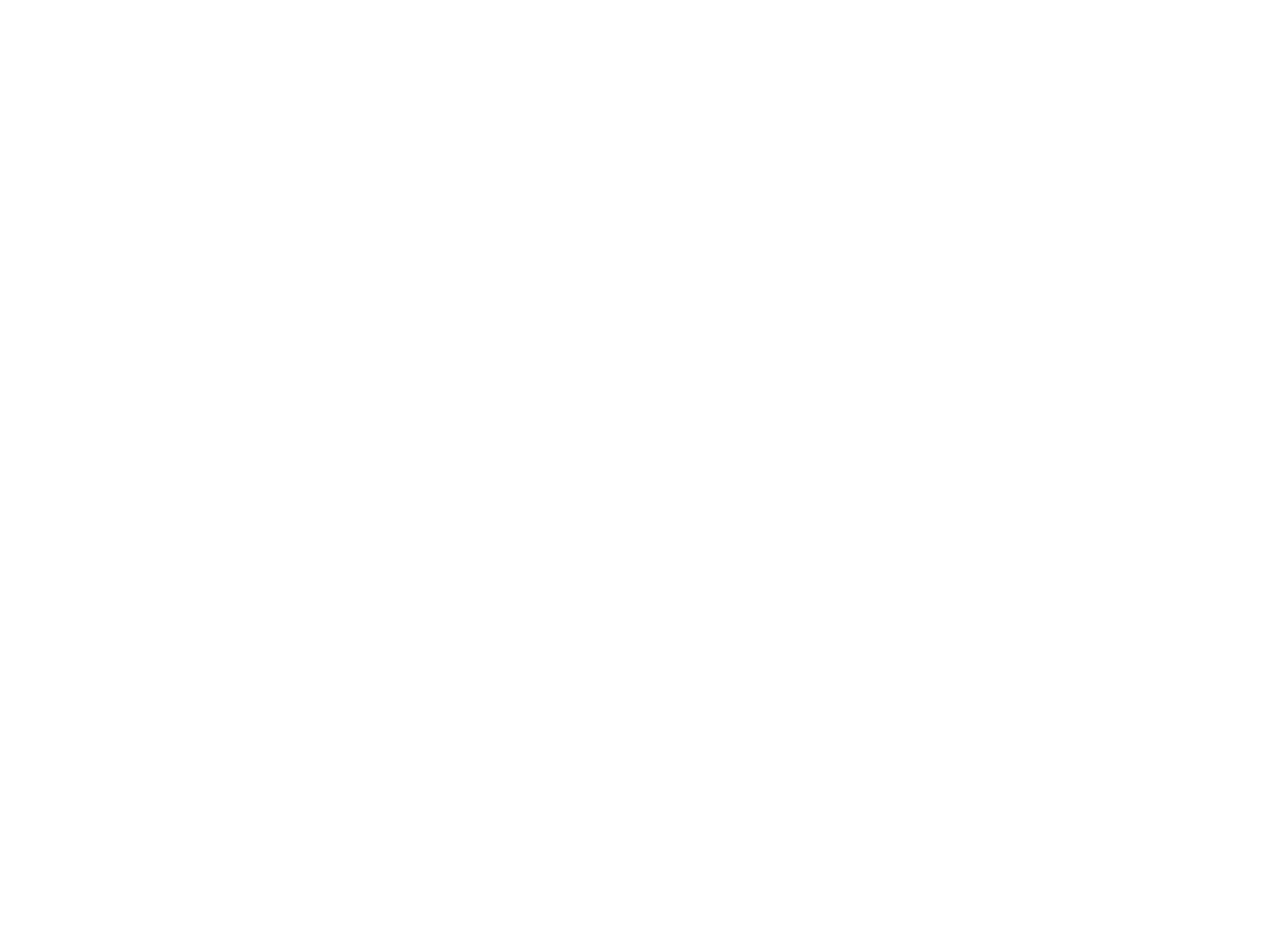La sustitución de la experimentación con animales por métodos alternativos para la predicción de toxicidad enfrenta numerosos desafíos. En este número vamos a referirnos a un aspecto en particular: la posibilidad de que los métodos alternativos sustituyan al uso de animales para la evaluación del riesgo por exposición a largo plazo o por administración de dosis repetidas.
Recordemos que la normativa internacional, que se replica en nuestro país, exige demostrar la seguridad de las sustancias en su exposición repetida, de ser este el uso propuesto o predecible. A primera vista, la exposición de animales a la sustancia de prueba en forma reiterada parece insustituible. De hecho, así lo reconocen diversos organismos regulatorios y autores de comunicaciones científicas (ver por ejemplo Daston et al., 2022; Schmeisser et al., 2023).
Esta normativa, que alcanza un enorme consenso, es valiosa ya que estipula los requerimientos aplicables bajo condiciones regulatorias y legales. Modificar estos paradigmas no resulta sencillo, ya que implica por un lado contar con desarrollos alternativos adecuados y por el otro cambiar el marco legal en que se basan las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos regulatorios. De hecho, la legislación europea organizada bajo el acrónimo REACH (Registro, Evaluación, Aprobación y Restricción de Químicos) plantea que los métodos alternativos debe ser “adecuados para el propósito de clasificación y etiquetado y/o la evaluación de riesgo” (ECHA, 2011) . La mención de la adecuación para el etiquetado suma, a la capacidad predictiva en términos cualitativos la validez cuantitativa del método en cuestión ya que no basta con definir si una sustancia es o no segura (criterio cualitativo) sino el grado en que lo es (criterio cuantitativo).
La dificultad técnica implicada en este desafío consiste en que los efectos visibles en animales expuestos a dosis repetidas de una sustancia pueden ser el resultado de numerosas interacciones puntuales a distintos niveles de acción, desde el molecular hasta el sistémico que no son enteramente conocidas. La sustitución por métodos alternativos exigiría reemplazar una prueba (la administración de dosis repetidas a un animal de experimentación) por múltiples ensayos in vitro, cuya integración difícilmente pueda ser estandarizada convenientemente. El objetivo de “adecuación” tanto cuali como cuantitativa al que nos referíamos en el párrafo anterior se hace entonces difícil de garantizar.
¿Qué pasos se están dando en este camino? Científicos, organismos regulatorios y legisladores acuerdan en que estamos aún lejos de poder sustituir la exposición prolongada en animales por una batería de métodos alternativos confiable. La legislación europea habilita a aproximar información a través del rastreo computacional (in silico) de los efectos tóxicos de productos similares (ver la enmienda al Artículo 13 de la Regulación (EC) No 1907/2006 del Parlamento Europeo) (Parlamento Europeo, 2006, 2007). Sin embargo, según reconocen distintos autores, al presente la evidencia aportada bajo esta condición no está siendo aceptada por la autoridad regulatoria sin más. Schmeisser y cols. señalan que disponer de métodos alternativos que complementen los datos que forman parte de las herramientas QSAR seguramente podría reducir la presión para el empleo de animales en la evaluación de toxicidad crónica o subaguda (Schmeisser et al., 2023).
Entre las estrategias prometedoras para optimizar la información proveniente de los ensayos in silico, que se basan en la relación cuantitativa estructura actividad (QSAR) (ver artículo de nuestro blog: Wikinski, 2021), se cuentan los efectos sobre blancos genéticos, ya que varios proyectos determinan que la expresión genética global parece reproducirse en sustancias químicas análogas. Así, estudiando la expresión de “firmas” genéticas usando algoritmos estadísticos se podría enriquecer el QSAR, añadiéndole potencia predictiva. Según señalan Daston y cols. se está avanzando para determinar cuántos tipos celulares y cuántos marcadores genéticos es necesario analizar para cubrir razonablemente las respuestas biológicas a los productos potencialmente tóxicos (Daston et al., 2022). Señala que una iniciativa del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH), la Biblioteca del programa NIH LICS (https://lincsproject.org/), que integra en una red las firmas celulares o genéticas de 16.000 pequeñas moléculas, ha sido complementada con un número creciente de sustancias químicas industriales. Concluye: “A medida que el conjunto de datos crece, debería ser posible confiar en el cribado biológico como medio para identificar los potenciales efectos tóxicos de análogos funcionales e incluso mezclas”.
Este abordaje incipiente podría ser una respuesta a la necesidad de contar con métodos que sustituyan los ensayos con animales para predecir toxicidad por la exposición subaguda o a dosis repetidas.
Bibliografía
Daston GP, Mahony C, Thomas RS, et al. (2022) Assessing Safety Without Animal Testing: The Road Ahead. Toxicological Sciences 187(2): 214–218. DOI: 10.1093/toxsci/kfac039.
ECHA (2011) Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R . 5 : Adaptation of information requirements. Disponible en: https://n9.cl/v5kel
Parlamento Europeo (2006) Legislación REACH 1907/2006. Available at: Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament.
Parlamento Europeo (2007) Corrección de errores. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2007:136:TOC
Schmeisser S, Miccoli A, von Bergen M, et al. (2023) New approach methodologies in human regulatory toxicology – Not if, but how and when! Environment International 178(March): 108082. DOI: 10.1016/j.envint.2023.108082.